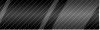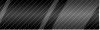El Nifleheim era el mundo más bajo, el del frío, el de las
sempiternas tinieblas y, como en un cubículo, allí era donde Aurgelmir,
el primer gigante de hielo del que procedieran todas las estirpes,
moraba con murria. Su nacimiento de las gotas derretidas por el calor de
las proximidades del Muspellheim, hicieron de él un hombre gélido y al
tiempo con un interior ardiente, pero en él sólo veían al gran ser que
reinaba en aquellas tierras.
Aurgelmir paseaba con
frecuencia entre las tinieblas de su mundo, abatido y con cierto
resquemor por la tristeza que se respiraba en cada uno de los rincones
de aquel lugar. No con poca frecuencia, se acercaba a la fuente, a
Hvergelmer y tentaba a Nidhug, la serpiente que habitaba en ella, con su
inusitada presencia. La fuente estaba situada justo en el cenit del
Nifleheim y de sus aguas o de alguno de los ríos o afluentes que de
ellas se propagase, se suponía que había sido engendrado él. Todos le
miraban con incomprensible admiración, ¿qué había hecho él más que
nacer? Su aspecto era temible, su frialdad externa no era más que un
caparazón que ocultaba el calor que latía en su pecho bajo la desazón de
tener que verse recluido en un mundo al cual, sentía, no pertenecía.
Nidhug le miraba desde el fondo de la fuente y, de vez en cuando, veía
la pena en los ojos del gigante y asomaba la puntiaguda cabeza viperina
para que este se aplacara acariciando la suave piel del reptil.
Realmente esto apaciguaba su hastío al tiempo que a Nidhug le embargaba
una gran fruición. Aurgelmir soñaba despierto, presa del aburrimiento y
sus anhelos, con la apercepción infinita de su propio ser. Ansiaba
desprenderse de aquella cárcel, su cuerpo y su mundo, y volar por entre
sus rejas hacia la felicidad que allí le era vetada. Como estandarte del
Nifleheim debía ser un hombre despiadado, cruel... y saciar con sangre
ajena la sed que sus airados congéneres profesaban en todo momento. A
veces lo hacía, no tenía más remedio, era su deber, pero otras... otras
simplemente se escondía entre las montañas de nieve envenenada y pasaba
horas recostado con la mirada perdida en el firmamento. Luego volvía
untado con su propia sangre y aventuraba alguna falsa hazaña que
acallase el tumulto y pudiese dar descanso al guerrero. Recordaba
entonces los versos de los Eddas y entristecía más aún, pues los
prejuicios le precedían allá donde iba. A veces los recitaba bien alto
para acabar enjugándose los ojos con las manos, pequeñas lágrimas
congeladas se estrellaban tintineando contra el suelo. Cantaba y cantaba
con tristeza...
De Elivágar saltaron pútridas gotas;
Crecieron formando al gigante;
Provienen de allá nuestras gentes todas,
Por eso son siempre tan malas...
Aurgelmir
consideraba injusto verse sometido a tales cadenas, a las letras que de
él se cantaban con dureza y odio... pero nadie caía en la cuenta, nadie
miraba más allá de su tosca apariencia y veía quien era en realidad.
Nadie recordaba que cuando fue engendrado lo hizo siendo Ymir, el mellizo,
y que su nombre cambió simplemente para ocultar su verdadera
naturaleza. Su nombre originario no era fruto de la casualidad que
recayese sobre su persona, ni mucho menos. Era mellizo del mal que
envenenaba con su espuma las lindes del Nifleheim y también lo era de
los límites demoníacos del Muspellheim que derretían las fronteras del
reino congelado. Pero solamente Aurgelmir era conocedor de un gran
secreto que había mantenido oculto desde que tuviese conciencia de la
presión social que sobre él se ejercía. Como mellizo, había sido creado
en el antagonismo, había adquirido la parte inversa de aquello que le
rodeaba y no podía más que ocultarse bajo la forma que la divina
creación le había otorgado. Tal era su desgracia, la de ser diferente y
no poder gritarlo abiertamente, porque de buen grado sabía que era el
único con tal talante. A veces sentía envidia de los demás, seguros de
su condición maligna. Envidiaba su despreocupación constante, su
malévola euforia. Aurgelmir sabía que nunca podría ser, nunca podría
salir de aquel mundo. Si ponía un solo pie fuera del Nifleheim se
derretiría al instante, pues ninguno de los otros mundos poseía las
bajas temperaturas a las que estaban acostumbrados allí, solamente en
algunas de las zonas del Midgard podría estar por cortos periodos de
tiempo. Confinado entre aquellos muros de hielo a una eternidad de dolor
y sufrimiento no podría más que acatar el papel que le tocaba y
resignarse ante su vida inmisericorde. Quizá algún día, se planteaba
como posibilidad, se descubriera ante aquellos que le veneraban y
mostrase su verdadero rostro. Pero hoy... hoy seguiría paseando entre el
hielo, visitando Hvergelmer, el caldero rugiente, y a Nidhug, su única
cómplice. Seguiría apagando su lamento y fingiendo ser un hombre de
hielo fuerte, cruel y despiadado. Lo seguiría haciendo, al menos, hasta
que el calor de su corazón fuese tan intenso que derritiese esa estúpida
coraza que llevaba a todas partes consigo y hacía de él algo que no
era.
|