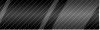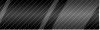Cuando Aquiles entró en la cámara de torturas, donde
estaba el preso colgado de una viga, un oficial cerró la puerta de un
puntapié y dijo: -¡Torturar es un oficio y un deber! Aquiles,
consciente de que su oficio estaba en contra de su voluntad, no sabía
si empezar hablando o golpeando como otras veces. Se acercó a las
gavetas de la mesa, se quitó el cinturón ribeteado de balas y bebió
varios sorbos de agua en una calabaza. Limpió el gollete con una mano,
mientras con la otra acariciaba la cacha de su revólver. Paseó
alrededor del encapuchado, mirándolo sin mirarlo. Y, a medida que se
desabrochaba la camisa, recordaba el día en que fue sorprendido
forcejeando a una muchacha en el sótano del colegio, la mirada
inquisidora del profesor y esos pechos similares a cántaros de miel. -¡Está expulsado! -le increpó el profesor. Aquiles,
al cabo de aflojarse la camisa a la altura del tórax, fijó los ojos en
el encapuchado, quien pendía con las manos esposadas, las ropas
desgarradas y empapadas por el agua. -¿Dónde están los otros? -inquirió, respirándole muy cerca. El
encapuchado, consternado por la voz que le parecía conocida, se limitó a
negar con la cabeza, poco antes de que un puñetazo retumbara en su
pecho y reventara sus huesos. -¡Hijo de puta!
¿Dónde están los otros? -insistió Aquiles, exhalando suspiros profundos,
justo cuando sus energías comenzaban a languidecer. Más
tarde dejó errar la mirada por doquier, hasta que gotas escarlata le
cruzaron por los ojos. Levantó la cabeza hacia el torturado y le sacó la
capucha, despavorido por la muerte que se cargaba toda la información
por la maldita suerte de haber empuñado la mano en un momento de furor. Cuando
la capucha cayó al agua, la víctima se había ido ya en un vómito de
sangre, y, en su rostro pálido como la luz de la luna, Aquiles no
encontró más que los ojos desorbitados de su mejor amigo de infancia.
|