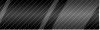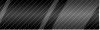-Ya no lo haga- suplicó la motosa, la única que abrió
la boca alrededor del hombre sentado. ¿Se atrevería él a dispararse de
nuevo? A su lado, la mesita en la que apoya el
brazo cuando gatilla el revólver contra su sien. Ahora recuenta el
dinero que pusimos en el platito. Hay seiscientos pesos. -Necesito mil-
recaba el hombre sentado en su silla. Nadie de aquí piensa soltar un
peso más y él ya se disparó dos veces. Parece que se dispone a hacerlo
una tercera porque necesita mil pesos y le faltan aún cuatrocientos.
Para que se decida debería aparecer un nuevo interesado. Pero no hay
candidato visible al que reclutar por la calle. Cuando
sonó el primer balazo, me crucé corriendo desde el banco donde leía el
periódico, a enterarme. Puse el billete arrugado de diez en el platito
de lata, mientras el hombre abría el cargador y mostraba al público que
adentro había una sola bala. ¿Cómo saber que no se trata de un truco,
una trampa? bisbiseó el tipo de portafolios de mi costado. Entonces el
hombre completó el tanque, hizo girar el tambor y accionó el percutor,
al azar, apuntando al grueso poste de la luz. En la madera quedó un
agujero en el que entra un dedo. Enseguida el hombre sentado retiró la
cápsula servida y cuatro de las balas buenas, y se apuntó. -No se
animará- bisbiseó el de portafolios. -Necesito mil pesos- explicó el
tipo y cerró los ojos y gatilló. Con el click seco la mujer motosa
perdió el equilibrio y la sujetaron. -Bueno, ya basta- casi gritó-, ya
basta- abrochó en un susurro. -Viene la policía- anunció al unísono un
muchacho de pantalones bermudas, apartándose. El hombre sentado abrió
los ojos. Se calzó el sombrero bien hacia atrás. Acababa de consumar el
primer intento. Recontó lo juntado. Había cuatrocientos ochenta pesos.
No se levantó de su silla. Arregló los billetes y los sujetó con un
pedazo de baldosa que alzó del suelo. Se sacudió el polvo de los zapatos
negros, ajados. Con el agente llegaron dos
acompañantes, una pareja más o menos borracha. El agente armó el cuadro
de situación, averiguó lo que necesitaba saber y agregó veinte pesos a
la pila de dinero. Pero antes le preguntó formalmente al sujeto: -¿Usted
está seguro de que sabe lo qué hace? -Estoy seguro- suspiró el hombre
de la ruleta rusa, -si no fuera por esta necesidad no me hubiera metido
en esto. -No seré yo quien detenga a alguien necesitado- concluyó el
policía y peló los veinte del bolsillo. Los borrachos hurgaron y sacaron
lo que encontraron en los suyos. -Desista de esto , váyase- acometió
nuevamente la motosa casi arrodillándose. Pero ya el hombre se echaba
más atrás el sombrero y cambiaba la bala en su arma negra. El proyectil
dorado rodó a mis pies y me lo embuché en el pantalón. Desde detrás de
la columna de mármol del parque aparecieron dos deportistas. Agregaron
lo suyo a la pila de billetes. El hombre cerró los ojos, revólver en
mano. Murmuró algo. -¿Qué dice? pregunté. -No se alcanza a escuchar-
bisbiseó el de portafolios. Cuando el hombre acercó por segunda vez ese
semejante aparato a la sien, la motosa se largó a rezar y lloró unas
lagrimitas. El sujeto apretó el gatillo. El segundo click. Me sequé el
chorro que me empapaba. A mi lado, el tipo de portafolios me imitó. El
hombre sentado dejó que su sudor le corriera por la nuca y se metiera
bajo el cuello blanco de la camisa. -Piense, si se muere ¿quién se
beneficiará?- arremetió nuevamente la motosa. -Es una obligación que uno
tiene. De morir, habrá alguien que se ocupe. -Usted es muy testarudo.
-Ya deje de cargosear al hombre-, se adelantó el policía. -Está bien-,
aceptó la motosa. Dio un par de pasos hacia atrás y pegó la media
vuelta. Al minuto un auto estacionó frente al Banco. Bajaron tres
señores de corbata. -Vengan- los urgió el de bermudas. Los señores se
acomodaron las corbatas, cruzaron la calle y se arrimaron. -¿Qué está
pasando aquí?- Entre disparo y disparo, el hombre de sombrero se quedaba
inmóvil con el revólver al lado, en la mesita, y la caja de balas. Sus
únicos movimientos se reducían a los momentos de recontar el dinero y
armar la ruleta rusa. El resto del tiempo agachaba la cabeza hacia el
suelo, y murmuraba. Enterados del asunto, dos señores levantaron el
pedazo de mosaico y colocaron dinero. A simple vista se veía que se
trataba de billetes gordos. Ahora, habría mil pesos y se terminaría el
asunto. Pero el tercer señor, uno de corbata amarilla, meneó la cabeza.
-Poné-, le indicó un compañero. El de la corbata amarilla volvió a
mover la cabeza y se negó. -Un hombre que junta dinero disparándose de
ese modo es un fracaso de hombre y yo no pienso apoyarlo- se despachó.
-Retírese, entonces- reaccionaron varios de los nuestros. Pero el de la
corbata amarilla no movió su trasero enfundado en su traje caro. ¿Y
ahora? El hombre sentado se puso en movimiento. Estiró la mano. Ordenó
un: "apártense" muy suave. Martilló hasta que la bala cargada se ubicó
en su sitio y disparó contra el poste de luz, agregándole otro boquete.
Sacó la usada y la dejó sobre la mesita. Alzó una bala nueva. Habría un
tercer disparo en seco, se embucharía lo recaudado legítimamente y nos
iríamos todos juntos, a emborracharnos y festejar la obtención de la
plata. El grupo entero lo acompañará al sujeto a celebrar, eso lo
aseguro. -Cada cual se gana la vida como puede- replica con rabia
retrasada el tipo del portafolios, de lejos un desocupado, perseguidor
de changas. El sujeto ya se arregla el sombrero y se acomoda en la
silla. Abre el tanque, coloca la refulgente bala dorada. -Es una vieja
Smith y Wesson- susurra uno de los últimos llegados. -Qué linda arma-
acota otro de los nuevos. -Me gustaría saber su nombre- el muchacho de
bermudas se dirige al que juega por necesidad. Pero él replica: -No, ya
no puedo hacerlo-. El hombre, siempre en su silla, quiebra la mano
sobre la mesita, -no, no podré intentarlo una tercera vez-. Agacha de
tal modo la testa que el sombrero negro ocupa todo el espacio, como si
no hubiera rostro debajo. Ni hombros. Ni cuerpo. Nos quedamos en
suspenso un segundo. Luego el grupo se desgrana según rumbos que marca
el azar. Nadie retira su dinero, ni siquiera los señores. La gente
murmura que está bien, que suficiente. Se oyen algunos sorbidos
profundos de aire. Alivio. Me rezago. Quiero
cruzar con el hombre hasta el bar de la vereda de enfrente, a celebrar.
Le propongo: -¿Se une a nosotros?-. Alza el rostro, sacude algo que
interpreto como un asentimiento, se mete el dinero en la camisa. -¡Eh!-
en la puerta del café el muchacho de bermudas agita el brazo y su
sonrisa: -Apúrense-. -Vamos-. Pero, a mis espaldas, el estampido y el
fogonazo, sin una palabra previa. Sin el aviso de otro sonido que el
metálico estruendo de la voladura. Un remolino de gente se abalanza
entre chillidos y los "por qué lo hizo. Pero ¿por qué?". El sombrero
negro del hombre cae a mis pies. Me arrodillo, lo recojo. Me lo calzo
bien hacia atrás y cruzo lentamente hacia el bar esquivando a los
curiosos.
|