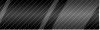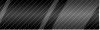El día que iba a matar al enemigo principal del
gobierno, el cielo despertó encapotado y la lluvia caía disolviendo los
ruidos de la ciudad. En tanto yo, un simple sicario, que siendo aún
joven cargaba ya una lápida en la espalda, desperté temprano, me puse un
traje de cuero negro, impecable, y me calcé los botines de tejano, los
mismos que compré con la mitad del dinero que me pagaron por adelantado. Entré
en el baño, me lavé la cara y limpié el borde del lavabo, donde preparé
una hilera de cocaína, esa fiel compañera que llenaba los vacíos de mi
existencia, sin traicionarme ni delatarme. Enrollé un billete de mil
pesos hasta convertirlo en un canuto e inhalé con fruición el polvo
blanco, tapándome una fosa nasal con el dedo. Minutos después estaba
pletórico de vida, sonriente, queriendo tragarme el mundo y dispuesto a
seguir mis instintos de asesino. En el dormitorio,
donde estaban escondidas las armas y las fotografías de mis víctimas,
quedó el perfume de la prostituta que me abandonó a media noche, sin
confesarme su edad ni su nombre. Abrí la gaveta del velador, saqué la
pistola de seis tiros y, sintiendo el roce del frío metal contra mi
piel, me la puse en el cinto. Aseguré la puerta y
descendí las gradas hacia el garaje donde estaba aparcado el coche
descapotable, cuyo motor, al encenderse, arrancó con la fuerza de ciento
veinte caballos. Apreté el acelerador y recorrí por las calles mojadas
de la ciudad, sin otro pensamiento que acabar con la vida del enemigo
principal del gobierno, de quien no tenía más referencias que una
fotografía ajada y la dirección donde vivía. Atrás
quedó la ciudad, como navegando en la lluvia. Detuve el coche contra la
acera y miré el número de la casa donde debía consumar el crimen. Me
ajusté los guantes de cuero negro y me cubrí la cara con un pañuelo.
Bajé del coche. Dejé la puerta entreabierta, con el motor en macha para
facilitar la huida. Tomé el ascensor hasta el segundo piso, sintiendo
que la cocaína y la adrenalina aumentaban mi pulso y mi coraje. Golpeé
la puerta y escuché acercarse unos pasos desde el otro lado. Entonces,
decidido a matar a sangre fría, me paré con mi mejor estilo: las piernas
abiertas y clavadas en el piso, la pistola sujeta con ambas manos y la
mirada alerta. Al abrirse la puerta, asomó el rostro del hombre de la
fotografía. No le dirigí la palabra, no pensé dos veces y lo revolqué a
tiros sobre la alfombra más roja que su sangre. "Misión
cumplida", me dije, mientras la detonación de los disparos me perseguía
hacia donde estaba el coche, rugiendo como bestia herida. "Misión
cumplida", me volví a decir, aferrándome al volante y alejándome del
lugar, donde quedó el cadáver de la víctima, cuyos ojos, que reflejaban
la pureza de su alma, me dieron la impresión de que se trataba de un
buen tipo. Pero como mi deber no consistía en sentir compasión por el
prójimo, me fui pensando en que todos somos iguales a la hora de la
muerte. No muy lejos de donde vivía, entre un
hotel de lujo y un teatro de variedades, un piquete de seis policías me
detuvo en el camino. Los policías se apearon del auto de sirena
aullante, me hicieron señas de "alto" y me tendieron un cerco. En ese
instante, resignado a morir como un simple sicario, sin honores ni
glorias, cargué la pistola, salté del coche hacia la calle y me batí a
tiros por el lapso de varios segundos, hasta que uno de los policías,
herido a mis espaldas, me disparó a quemarropa y me tendió de bruces. "De
no haber sido ese maldito polvo blanco, que se apoderó de mi cuerpo
como un fantasma dispuesto a despertarme los instintos salvajes, estaría
todavía con vida", pensé, ya muerto, justo cuando la campanilla del
reloj me despertó de la pesadilla, donde se cumplió el refrán que alguna
vez me refirió mi padre: "El que a hierro mata, a hierro muere".
|